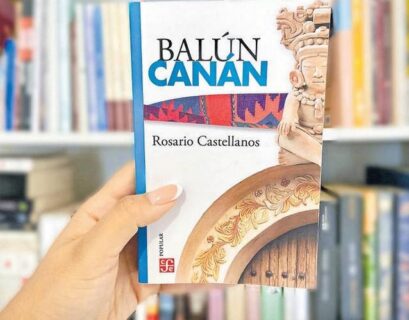A la memoria de Frida Kahlo,
“Viva la vida”
Era el alba de un nuevo día. Lola se despertó muy temprano para su baño con agua de rosas. Como de costumbre fue a la cocina para arrancar la hoja del calendario, 25 de marzo de 1976. Saboreaba su infaltable té de azahar de la mañana, costumbre heredada de su abuela paterna. A través de la ventana entrecerrada veía llover y sentía el aire fresco en el rostro. Los pavorreales vagaban en el jardín entre los cactus que herían a las gotas de lluvia. Olor a tierra mojada. Hacía frío y con la humedad le dolía la pierna amputada.