
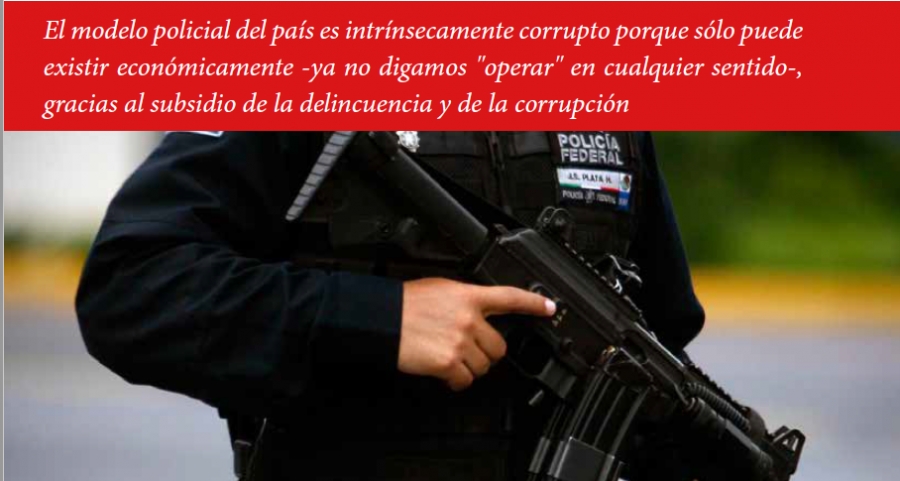
por José Antonio Polo
No sabemos si, como afirmaba Hobbes, el conflicto sea el “estado natural” del hombre. De lo que no hay duda es de que la violencia, es decir, el uso de la fuerza para infligir daño o someter, es parte de nuestra civilización, de nuestra historia
Tal vez no lo sabes, pero los mexicanos somos profundamente barrocos. El barroco nació a…
En la historia de la filosofía antigua, Dicaearco de Mesene (c. 350 - c. 285…
A raíz de la crisis sanitaria provocada por el SARS-COV2 se esperaba un incremento sustancial…
El informe Juventud en Cambio 2025, publicado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ofrece…
En marzo de 2025, Veracruz se perfila como un campo de pruebas para la Cuarta…
Panecio de Rodas (c. 185-109 a.C.), una figura central del estoicismo medio, transformó el pensamiento…
Esta web usa cookies.