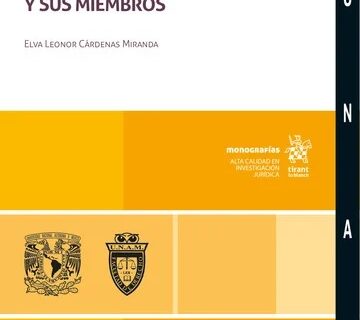México es un país de emigrantes, personas y familias que se trasladan principalmente a los Estados Unidos, ante la falta de oportunidades económicas y sociales de su entorno. Así ha sido desde hace, cuando menos, una centuria, una vez pasada la etapa inicial de la Revolución que llevó a una salida selectiva de quienes se vieron amenazados por el nuevo orden social. Cuando se trata de recibir a personas provenientes de otras tierras por la inmigración, la imagen colectiva que nos hemos forjado es la de un pueblo generoso, capaz de “ponerle más agua a la olla de frijoles” para que coman los recién llegados.
Escribe: Dulce María Sauri
Así nos gusta mirarnos en el espejo de la migración: audaces, quienes venciendo todos los obstáculos, incluyendo la migra, los muros, desierto y río, llegan a avecindarse en los territorios de los cuales fue despojado México a mediados del siglo XIX. Y generosos con quienes vienen a instalarse entre nosotros. Esta imagen se ha visto alimentada por el episodio de la llegada de los republicanos españoles al triunfo del fascismo franquista en España al finalizar la década de 1930.
Varios miles de integrantes de familias que se arraigaron en México e hicieron una gran contribución a la ciencia, las artes y a distintas actividades económicas impulsadas por los recién llegados. Poco nos hemos detenido a pensar que la generosa hospitalidad mexicana se redujo notablemente cuando se trató de familias judías de diversas nacionalidades europeas que fueron impedidas de ingresar al territorio nacional cuando eran perseguidas para ser enviadas a los campos de concentración de la Alemania nazi.
Te invitamos a leer: Migración: severa crisis humanitaria
La guerra civil en Guatemala llevó a miles de familias campesinas a refugiarse en la región fronteriza de México. En la década de 1980 la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, junto con la ACNUR, estableció campamentos en Campeche y Quintana Roo, además de Chiapas, donde se instalaron las familias desplazadas en tanto se generaban condiciones para regresar. La espera se prolongó varios años. Cuando cesó el conflicto y fue posible un retorno seguro, una parte lo hizo pero otra decidió permanecer en México, donde habían nacido las hijas e hijos del refugio.
Cito estas dos experiencias mexicanas como país de acogida porque ambas refuerzan la imagen hospitalaria y generosa, como nos gusta vernos a nosotros mismos. Pero la terca realidad ha obscurecido el espejo. Miles de personas provenientes de diversas regiones de América Latina, e incluso de otros continentes, están intentando llegar a la frontera norte de México en su afán de pasar a los Estados Unidos.
La “olla de los frijoles” parece haberse agotado, al igual que el generoso recibimiento de los primeros meses. Cierto que desde hace años en las fincas cafetaleras de Chiapas y en las construcciones de la Riviera Maya es posible encontrar trabajadores centroamericanos. Que el servicio doméstico tiene también una parte indocumentada, así como, lamentablemente, la prostitución.
Pero los flujos migratorios actuales poco tienen qué ver con el refugio del siglo pasado. Ahora la mayoría de quienes aspiran a permanecer (al menos de forma temporal en México), lo hacen en condición de asilados, es decir, individuos que huyen de la violencia en su país, o que son objeto de represión por razones religiosas, de preferencia sexual o que huyen de la persecución que pone sus vidas en peligro.
Los datos recientes de la ACNUR sobre los solicitantes de asilo en México consignan más de 131 mil, de los cuales 51,809 son de origen haitiano (se eleva a 62,804 si se suma a las hijas e hijos nacidos en Chile o Brasil principalmente). La condición del asilo para estos nacionales del primer país independiente de América Latina (1804) son mucho más difíciles que para quienes provienen de Centro o Sudamérica. Comenzando por el idioma (hablan creole, lengua estructurada sobre el francés, mezclado con lenguas africanas), además del color de la piel, que les impide mimetizarse con su entorno, tal como sucede con guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, etc., que se asemejan grandemente a los habitantes del sur de México.
La diáspora haitiana se origina en las catástrofes de la naturaleza y los malos resultados de sus gobiernos. Violencia, pobreza, insalubridad y falta de opciones productivas han propiciado que grupos amplios salgan de su país insular para dirigirse a Chile o a Brasil, este último con grandes requerimientos de mano de obra para la construcción de instalaciones para el Mundial de Fútbol y la Olimpiada de Río de Janeiro 2016. El deterioro de la economía de los países de acogida se tradujo en su expulsión y el inicio de la larga marcha desde el sur de América hasta la frontera de México con Estados Unidos, donde permanecen. Son personas en su mayoría con experiencia laboral, en edad productiva.
El Programa de Integración Local, impulsado por ACNUR, trata de brindarle opciones de empleo e ingreso. Pero no es suficiente. Su bienestar es una cuestión derechos humanos, pero también de oportunidades para México. Impulsar su arraigo, fortalecer sus experiencias y conocimientos en diversas ramas laborales que ya habían desarrollado en el sur de América, sería muy valioso para estados y municipios que los reciben y mantienen en situación de precariedad.
Como en otras cuestiones de trascendencia, se requiere una política de Estado en materia migratoria. Su diseño, negociación e instrumentación debería de tener un lugar destacado en el corto plazo que le queda a este gobierno. Y, sin duda, hacia el 2024.
También podría interesarte: La migración y la emergencia humanitaria