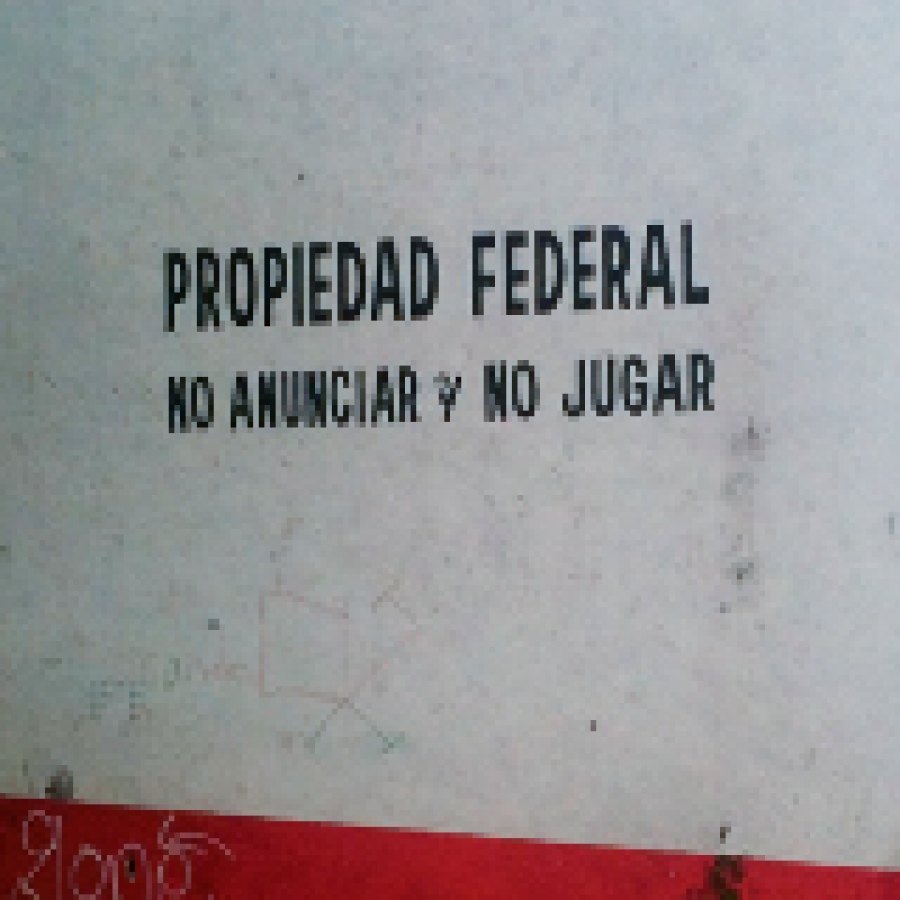por Guillem Compte Nunes
El juego tiene un valor intrínseco, representa su propio fin; niñas y niños juegan porque quieren, cuando quieren y “porque sí”. En este escenario, el papel de los adultos y los Estados parte es proporcionar las condiciones y medios necesarios para propiciar esa libertad de acción infantil que, más allá de cualquier aprendizaje instrumental, genera felicidad
Hace poco más de un año el Comité de los Derechos del Niño aprobaba la Observación general Nº 17 sobre el derecho del niño al descanso, el esparcimiento, el juego, las actividades recreativas, la vida cultural y las artes (O17). Se trata de un comentario sobre el artículo 31 de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) de 1989, que casi 200 Estados partes, entre ellos México, han ratificado. La temática del artículo y la observación es amplia e incluye diferentes facetas de lo que podríamos resumir como un derecho al disfrute social. Pero aquí me centraré en el derecho al juego, porque esta actividad “se considera con frecuencia un elemento no esencial” (O17, 14). “En muchas partes del mundo, el juego se percibe como un tiempo ‘perdido’, dedicado a actividades frívolas o improductivas que carecen de valor intrínseco (…) En los casos que se reconoce la utilidad del juego, se trata por lo general de actividades físicas y de juegos (deportes) competitivos, que se valoran más que la fantasía o la dramatización social, por ejemplo” (O17, 33).
Si bien existe consenso sobre el valor educativo del juego, es decir, como medio para el aprendizaje y desarrollo psicosocial de los niños, dos características básicas de este comportamiento deben alertarnos a los adultos contra nuestra tendencia a dirigir las actividades infantiles. Por un lado, el juego requiere una voluntariedad espontánea. El juego forzado no es juego. Y, en consecuencia, el jugar cesa cuando la niña o niño quiere. Por otro lado, no se juega para conseguir objetivos, sino para divertirse, sin necesidad de ser productivo (aunque, efectivamente, el jugar desarrolla competencias vitales).
Sorprende la amplitud de la definición del Comité: “Por juego infantil [hasta la mayoría de edad] se entiende todo comportamiento, actividad o proceso iniciado, controlado y estructurado por los propios niños; tiene lugar dondequiera y cuando quiera que se dé la oportunidad (…) Las principales características del juego son la diversión, la incertidumbre, el desafío, la flexibilidad y la no productividad” (O17, 14). Básicamente, el juego es cualquier actividad que refleje la autonomía infantil. Se trata de una definición funcional: se puede jugar a cualquier cosa; lo que define el juego no es el qué sino el cómo: con autonomía. Entonces, el dirigismo adulto imposibilita el juego. Por ejemplo, cuando era niño, mi actividad favorita en la clase de arte era el “dibujo libre”. En un entorno escolar, estructurado y dirigido a la utilización “útil” del tiempo, para “aprender”, el dibujar lo que quisiese constituía un oasis para expresarme como mi persona me lo pidiera, sin estar sujeto a coacciones externas.
Como adultos enfrentamos dos retos para alcanzar equilibrios que posibiliten más que impidan lo lúdico. Primero, intervenir para propiciar, no para controlar. La Observación da una lista de factores que determinan un entorno óptimo: sin estrés, exclusión social ni peligros físicos o sociales; con descanso, tiempo libre y espacios de juego “sin control ni gestión de los adultos”, aunque “con fácil acceso a los adultos que los ayuden, cuando sea necesario”; y con el reconocimiento social del derecho al juego (O17, 32). En otras palabras, la comunidad adulta, desde los padres y parientes hasta el Estado, pasando por los profesionales y las instituciones sociales, debemos trabajar para garantizar este tipo de entorno facilitador del juego.
Y, en este sentido, cabe retirar de la infancia la proyección utilitarista y adultocéntrica del tiempo libre como espacio para el desarrollo de la competitividad personal.
En segundo lugar, enfrentamos el reto de generar entornos seguros pero no asfixiantes (O17, 39). La urbanización, la desigualdad, la competitividad y los medios de comunicación representan riesgos sociales que pueden provocar una reacción demasiado protectora, que reduzca a un mínimo la libertad de acción posible y esencialmente niegue el jugar. En breve, aunque niñas y niños pueden jugar espontáneamente, los adultos no podemos garantizarles ese derecho espontáneamente, sino mediante la reflexión, el aprendizaje personal y profesional, y el desarrollo de acciones y políticas públicas adecuadas.
En general, aunque los derechos humanos, incluyendo la CDN, parezcan “obvios”, su cumplimiento ni es espontáneo ni se alcanzará espontáneamente. Por ello debemos preguntarnos (frecuentemente) como sociedad qué estamos haciendo para mejorar su garantía y cumplimiento. A nivel personal debemos revisar nuestra actuación respecto a las niñas y niños en nuestras familias. A nivel institucional hay que contrastar las decisiones y prácticas organizativas con los estándares del derecho constitucional e internacional.
Centrémonos en la institución de responsabilidad máxima: el Estado mexicano. ¿En qué medida cumple las tres obligaciones impuestas a los Estados partes por el artículo 31? A saber, respetar, proteger y cumplir el artículo, incluyendo el derecho al juego. La Observación detalla qué se entiende por este cumplimiento tridimensional (O17, 56-8). Al ratificar la CDN, los Estados partes se comprometen a reportar al Comité periódicamente sobre los avances en la implementación de los derechos del niño. Desde que México ratificó en 1990 ha entregado cinco informes en los que se presentan actuaciones en relación con el artículo 31. No obstante, se ha hecho hincapié en el acceso a la cultura o al deporte; el derecho al juego figura poco. Sin lugar a dudas el Estado respeta, protege y cumple el derecho al juego en cierta medida, cosa que se puede verificar por observación del espacio público, pero sin un seguimiento específico es difícil saber cómo mejorar.
En cualquier caso, el seguimiento de las políticas públicas es una actividad que concierne a todas las personas, niñas y niños incluidos, y podemos buscar canales para ejercer este derecho (y obligación de una ciudadanía responsable). La autonomía, voluntariedad y valor intrínseco que caracterizan el juego son de hecho rasgos inherentes a nuestra humanidad. Si bien el entorno social nos presiona y obliga a competir contra otras personas por recursos supuestamente escasos, quizás esta forma de relacionarnos constituye un estilo evolutivo inferior (ligado al darwinismo animal) al comportamiento que modela el juego infantil y que debería continuar en la adultez y, por ende, predominar en la comunidad humana.•
| Guillem Compte Nunes Consultor de internacionalización de Plataforma Educativa, un grupo de entidades sociales que trabajan por los derechos de la infancia. Ha escrito artículos sobre el derecho al juego, la institucionalización de la participación infantil, y ciudadanía e infancia. Entre 2010 y 2013 fue el representante español en FICE International, una red global de organizaciones de cuidados alternativos de niñas y niños. Asumió una vicepresidencia de FICE de 2011 a 2013. Licenciado en ciencias políticas, cuenta con una maestría en psicología clínica. En la última década ha desarrollado los conceptos de democracia responsable (“accountable democracy”) y política no-partidista. |