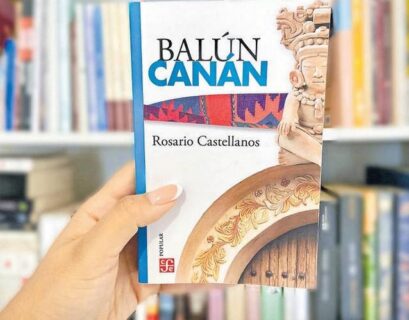por Rogelio Flores
Cuando me acerco a una obra literaria, lo hago a través de la biografía; y, aunque sé que lo escrito es lo más importante y en lo que debería detenerme, me gusta asomarme al alma y el corazón del autor, a su vida, sus motivaciones

Octavio Paz afirmó que los poetas no tienen biografía porque para eso está su propia poesía. Henry Miller, por otra parte, profetizó que el futuro de la novela sería, más allá de la ficción, el relato personal y autobiográfico. Al respecto, creo que hay casos en los que la propia vida es tan interesante, o incluso más, que la obra. O que ambas están en un mismo nivel de genialidad. O de tragedia.
Creo que los grandes escritores son el mejor personaje de su obra; que ellos terminan creándose a sí mismos, y, a manera de ejemplo, pienso en el norteamericano F. Scott Fitzgerald (cuando este texto se publique, en el cine se estará exhibiendo El Gran Gatsby, versión fílmica de una de las grandes novelas del siglo XX).
Fitzgerald tuvo una vida signada y maldecida tanto por el éxito como por el talento, por extraño que esto parezca. Por eso fue trágica. El éxito le dio todo y también se lo quitó. Pocos hombres son bendecidos con el genio y el despilfarro del genio tiene un precio muy alto. Él dilapidó el suyo en aras de una vida de frivolidades y excesos, seducido por el canto de una sirena alcohólica como él: la terrible y encantadora Zelda Sayre, el amor de su vida, su esposa. Ella inspiró a todas las heroínas de su obra: mujeres hermosas con pincelazos de perversión y bondad en el alma, al mismo tiempo que frágiles, felices y amorosas; egoístas e infantiles; inteligentes, pero también frívolas.
Parece superficial y lo es, pero Fitzgerald, siendo pobre y descendiente de ricos venidos a menos, aspiró al amor de Zelda con las manos vacías y fue rechazado. Se impuso entonces ganar fama y fortuna con su don literario para alcanzar lo que creía era su felicidad. No le costó trabajo. A los 23 años obtuvo la fama y la fortuna con su primera novela A este lado del paraíso, con ello, obtuvo el amor de Zelda.

Su consagración literaria vendría con El Gran Gatsby, que, curiosamente, trata de undon nadie que busca la riqueza por los mediosque sean para obtener el amor de unachica superficial, a la que idealizó en su juventud.Esta obra, si bien no fue muy bien recibidaen su momento, fue considerada porla crítica como una obra maestra, y al parecer,tampoco le representó un gran esfuerzoa Fitzgerald: la escribió en cinco meses.
Su amigo y discípulo, Ernest Hemingway, aborrecía que Fitzgerald, en el ánimo de complacer a editores ignorantes, cambiara los finales de sus cuentos para que estos fuesen publicados en revistas de moda. Lo cierto es que él lo hacía para obtener dinero y bebérselo inmediatamente (y obtenía mucho dinero por ello). Su sed de gloria literaria había sido saciada con creces, no la del alcohol, no la de autodestrucción. Y esa autodestrucción, por cierto, fue una fiesta espectacular.
A pesar de esta supuesta frivolidad, en la obra de Fitzgerald se puede distinguir una aversión hacia la doble moral de la case privilegiada que retrata y aparentemente admira, lo que de algún modo lo separa de ellos.
Mercaderes y mesías baratos, llamaba a estos personajes, y para muestra de su aversión hacia ellos, ahí está el antagonista de El Gran Gatsby, Tom Buchannan, un hombre decente, rico y exitoso, admirado por la sociedad, y, sin embargo, racista, clasista y golpeador de mujeres. En resumen, un personaje odioso que, eventualmente (y ante la impotencia de los lectores), se saldrá con la suya.
El escritor español Luis Antonio de Villena, en su libro de ensayos Biografía del fracaso, observa: “De haber existido el rock, Scott podría haber hecho letras a lo Tom Waits. Podría haberse echado a la cloaca. Haber sido un desesperado. Pero se limitó a dejarse caer. No soportó –o no quiso soportar– que la juventud, la felicidad y el sueño de la noche de verano pudieran desvanecerse como se desvanecen. Se dedicó a testimoniar que la felicidad es ilusoria, y quien se cree dichoso no sabe nada”.
Al respecto, y considerando lo dicho en párrafos anteriores, creo que Fitzgerald es un cronista de la felicidad, pero de la felicidad vista con añoranza. Es la alegría irresponsable (e imposible) el tema principal de su obra: la felicidad etérea y casi inaprensible, fugaz como el flash de una cámara fotográfica afuera del teatro de moda.
A mi parecer su narrativa es el papel fotográfico que congela esa imagen efímera tomada a las puertas de este teatro de moda hipotético, una postal que reivindica una vida de dolor y sufrimiento con el testimonio de un momento de dicha. Algo en lo que muchos lectores, me incluyo, se reconocen. Todos queremos, y necesitamos, pruebas materiales de que alguna vez fuimos felices.
Con el tiempo, Zelda perdió la razón y tras un intento de incendiar su casa terminó sus días en un manicomio, donde murió en otro incendio (algo que, afortunadamente, ya no vivió Scott). Él, por otra parte, experimentó en sus últimos años el perverso coqueteo de la miseria y el menosprecio de la crítica y el público que alguna vez lo amaron, llegando a escribir para revistas insulsas, entre ellas Reader’s Digest, o guiones de cine que pocas veces se filmaban.
Francis Scott Fitzgerald murió a los 44 años, en el momento menos oportuno. De haber fallecido más joven habría tenido un resplandeciente final, en la abundancia, muy ad hoc a su obra de glorias efímeras; de haberlo hecho después, quizá habría recuperado el respeto del mundo literario con su novela, El último magnate, que no concluyó.
El maestro Eusebio Ruvalcaba afirma que “sólo se quiebran los triunfadores; los fracasados, en cambio, son indestructibles”, y a la luz de esta existencia trágica y fallida, y su obra conmovedora y genial, no queda más que ver a Fitzgerald de ambas maneras: un triunfador quebrado, un fracasado indestructible.•